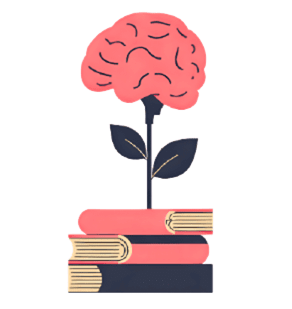Ley de Información Clasificada: España se alinea con Europa, pero no sin controversia

Hoy, el Gobierno ha impulsado en el Consejo de Ministros el ambicioso Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que releva la vetusta Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta reforma, prevista para su aprobación definitiva en 2026, introduce plazos automáticos de desclasificación, convierte la gestión en un órgano civil —dependiente del Ministerio de Presidencia— y, sobre todo, establece un régimen sancionador sin precedentes.
Plazos y categorías de clasificación
La normativa articula cuatro niveles de clasificación según la sensibilidad:
- Alto Secreto: caduca en 60 años.
- Secreto: 45 años, prorrogables 15.
- Confidencial: entre 7 y 9 años.
- Restringido: 4–5 años.
Además, quedan excluidos los contenidos relacionados con crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos. La información archivada antes de 1981 (dictadura y Transición) se desclasifica automáticamente tras 45 años (o antes, en caso de excepciones justificadas).
Sanciones: del botellazo al KO económico
Aquí está la parte más explosiva:
- Multas administrativas van desde 30 000 € por infracciones leves, hasta un máximo de 2,5 millones de euros en casos graves —por ejemplo, filtraciones masivas o intencionadas de secretos oficiales.
Félix Bolaños subrayó que “la seguridad nacional no es una broma” al justificar estas cifras récord. Además, el régimen establece:
- Ámbito amplio de imputación: las multas pueden dirigirse a funcionarios, terceros con acceso accidental y hasta medios de comunicación.
- Atenuación periodística: los periodistas quedan contemplados como atenuantes, aunque la última palabra corresponde a jueces.
- Medidas cautelares: posibilidad de suspender la difusión de la información si hay “urgencia inaplazable”, lo que abre debate sobre censura preventiva.
Esta escalada sancionadora responde a exigencias europeas de imponer “multa efectivas, proporcionadas y disuasorias”, previstas también en normativa de competencia y protección de datos.
Conexión con la Directiva (UE) 2019/1150
Aunque parezca sorprendente, la nueva ley bebe de la Directiva (UE) 2019/1150 (también llamada Reglamento P2B), diseñada para equilibrar el poder entre plataformas digitales y usuarios profesionales. Son comunes varios ejes:
- Transparencia y control del estado: al igual que las plataformas deben informar sobre criterios algorítmicos de ranking, la autoridad nacional deberá motivar claramente los criterios de clasificación y desclasificación.
- Recursos efectivos: el reglamento P2B exige un sistema interno de reclamaciones, así como mediación. La nueva ley sigue esa línea al habilitar mecanismos judiciales ante el Tribunal Supremo (Sala Contencioso‑Administrativo) para impugnar decisiones de clasificación.
- Equidad procesal: así como los profesionales pueden consultar y obtener información de plataformas, aquí los ciudadanos podrán “pedir” desclasificaciones por interés legítimo (personal, histórico o investigador). Si la administración no responde en seis meses, el silencio será negativo y permitirá recurso judicial.
Este símil demuestra que la ley no solo copia criterios estructurales, sino también la filosofía de buena fe, transparencia y mecanismos de control propios del derecho digital europeo. En definitiva, España exporta al Derecho estatal esa visión moderna de regulación, que la Directiva 2019/1150 impuso en 2020.
Autoridad Nacional, poderes reservados y tensión interna
- La gestión pasa del militar o servicios de inteligencia al civil: un organismo dependiente de Presidencia gestionará las habilitaciones de acceso y la custodia de información clasificada.
- Defensa e Interior, inicialmente firmantes, se retiraron en última instancia: la ministra Robles objetó la transferencia del control. Finalmente, se incluyeron cláusulas para mantener cierta competencia operativa en esos ministerios.
Posturas enfrentadas
- Gobierno: resalta el giro hacia la democracia, la transparencia y el alineamiento con estándares de la UE, OTAN y buena praxis internacional.
- Prensa y juristas críticos: alertan sobre el riesgo de censura previa, excesiva discrecionalidad y sanciones intimidatorias, que podrían ahogar la libertad informativa. Un editorial lo resume claro: “una ley necesaria, pero no así”.
Cuadro resumido de sanciones
| Tipo de infracción | Mínima multa | Máxima multa | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Divulgación leve | 30 000 € | — | Accidentes, divulgación no masiva |
| Divulgación grave/intencionada | — | 2 500 000 € | Filtraciones masivas o estratégicas |
| Medios/journalistas | — | — | Amortiguada si hay interés público |
| Medida cautelar previa | — | — | Suspensión urgente de difusión si procede |
🔍 Outlook legal y próximos pasos
- Comienza el debate parlamentario: en Cortes se estudiarán enmiendas de Sumar y otros partidos, que pedían reducir sanciones, acortar plazos de secreto y fortalecer controles parlamentarios.
- Posible recurso ante el Constitucional: si se mantiene la cláusula de censura previa sin suficiente garantías, juristas advierten de un eventual control de constitucionalidad.
- Influencia real para periodistas e investigadores: la regulación de desclasificación, junto con el principio P2B de reclamación y transparencia, promete facilitar la investigación histórica y periodística (p. ej. archivos del 23‑F).
- Ajustes técnicos: deberán desarrollarse reglamentos que concreten el funcionamiento, cuantías, procedimiento sancionador y órgano gestor.
Conclusión
España apuesta por un modelo democrático y transparente de gestión de secretos oficiales. La incorporación de categorías temporales claras y principios de transparencia es un avance sustantivo. Sin embargo, el ropaje sancionador excesivo y ciertas lagunas de control ponen en el disparadero la libertad de prensa y la pluralidad informativa.
Esta reforma marca un antes y un después: el pasado franquista ya no estará blindado, pero el futuro depende de cómo equilibremos seguridad, transparencia y control democrático.